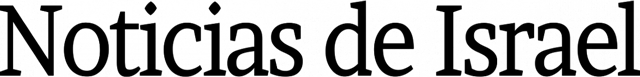Cuando se piensa en un buen vino, se piensa en las cosechas tradicionales de Francia e Italia, o quizás en los audaces sabores del Nuevo Mundo que vienen de Chile y Australia. No se esperaría necesariamente descorchar una buena botella de las profundidades de los desiertos del sur del Levante. Sin embargo, hace más de 1 500 años, las ciudades bizantinas del desierto del Néguev desarrollaron una floreciente industria que cultivaba uvas y aparentemente exportaba un popular vino que llegaba a los mercados de toda Europa y Medio Oriente.
Las nuevas investigaciones de los arqueólogos israelíes han rastreado el meteórico ascenso de la viticultura comercial en esta árida región y su rápido declive a mediados del siglo VI, justo cuando el imperio bizantino y el resto del mundo se vieron afectados por una pandemia de plagas y un invierno volcánico. El estudio publicado el lunes en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences se suma a la creciente evidencia sobre las causas de la misteriosa desaparición de las otrora prósperas comunidades cristianas del Néguev.
El declive económico y demográfico de esta región, que una vez estuvo vinculado a la conquista islámica del Levante en el siglo VII, parece haber sido irreversible ya mucho antes de la llegada de los ejércitos musulmanes.
La nueva investigación también aborda, aunque no resuelve, un debate más amplio sobre los efectos reales de la llamada Peste de Justiniano, que aconteció en el imperio bizantino a partir de 541. Bautizada con el nombre del emperador romano de Oriente en esa época, esta primera pandemia registrada de peste bubónica en la historia de la humanidad supuestamente mató a millones de personas en toda Eurasia y perturbó las economías y las redes comerciales, aunque ha sido difícil encontrar pruebas de sus efectos en el registro arqueológico, lo que ha hecho que los expertos se cuestionen la verdadera magnitud de la enfermedad.
Recogiendo la basura
Hace más de 1 700 años, pequeños poblados permanentes en el Néguev se convirtieron en ciudades de auge, ya que los agricultores locales hicieron florecer el desierto utilizando un complejo sistema de canales, terrazas y embalses diseñados para captar y almacenar las infrecuentes pero violentas inundaciones repentinas en esta zona árida. Pero en unos cuatro siglos estas prósperas comunidades fueron abandonadas en su mayoría. Desde el 2015, un equipo de investigadores encabezado por el profesor Guy Bar-Oz, arqueólogo de la Universidad de Haifa, ha tratado de arrojar luz sobre los factores sociales, económicos y ambientales que subyacen al auge y la caída del Néguev bizantino. El proyecto, denominado “Crisis en los márgenes del Imperio Bizantino”, cuenta con el apoyo del Consejo Europeo de Investigación y se centra en la aplicación de métodos científicos de vanguardia a lo que es el más preciado de los hallazgos para los arqueólogos: la basura.
Especialmente en el clima seco del desierto, que ayuda a preservar los restos orgánicos, los vertederos estratificados en los que los antiguos habitantes se deshacían de sus basuras dan a los arqueólogos una idea más clara de la economía local, el tamaño de la comunidad, la alimentación de la gente, la cultura y el medio ambiente.
“Tu basura dice mucho de ti. En los antiguos montones de basura del Néguev, hay un registro de la vida cotidiana de los residentes, en forma de restos vegetales, restos animales, tiestos de cerámica, y más”, explica Bar-Oz. El proyecto ha dado lugar a una gran cantidad de hallazgos y el año pasado el equipo publicó un estudio sobre la cronología de los vertederos alrededor de la ciudad de Elusa, o Halutza en hebreo, que una vez fue la capital del Néguev bizantino. La datación por radiocarbono de las capas de los vertederos demostró que la recogida organizada de basura en Elusa terminó a mediados del siglo VI, lo que sugiere que la región entró en una profunda crisis justo en la época de la peste de Justiniano y unos 100 años antes de la conquista musulmana.
Ahora, el estudio recientemente publicado en el PNAS indica que el auge y la caída de Elusa y los pueblos cercanos está estrechamente relacionado con el auge y el fracaso de la viticultura local.
Ya se sabía que los agricultores del desierto bizantino eran capaces de cultivar uvas y fabricar alcohol. Antiguas crónicas describen los viñedos del Néguev y varias prensas de vino han sido descubiertas en la zona por los arqueólogos, afirma Daniel Fuks, un estudiante de doctorado en arqueobotánica de la Universidad de Bar Ilan que dirigió el estudio. Pero ahora por primera vez tenemos pruebas de la escala verdaderamente masiva de la viticultura comercial en el Néguev y su conexión con el comercio internacional.
La gran fiebre de las uvas
Fuks y sus colegas contaron miles de semillas de uva que se encontraron en los vertederos de basura alrededor de tres ciudades bizantinas: Elusa, Shivta y Nessana. Luego compararon el porcentaje de pepitas de uva con el de granos de cereal encontrados en los vertederos para seguir el crecimiento del cultivo de viñedos.
“Imagina que eres un antiguo granjero con una parcela de tierra para alimentar a tu familia. En la mayor parte, siembras cereales como el trigo y la cebada porque así es como consigues el pan”, señala Fuks. “Pero un día te das cuenta de que podrías vender el excelente vino que produces, para la exportación, y ganar suficiente dinero para comprar pan y un poco más. Poco a poco vas ampliando tu viñedo y pasas de la agricultura de subsistencia a la viticultura comercial. Si miramos tu basura y contamos las semillas, descubriremos un aumento en la proporción de pepitas de uva en relación con los granos de cereal. Y eso es exactamente lo que encontramos”.
La tarea no fue fácil, señala el profesor Ehud Weiss, jefe del laboratorio de arqueobotánica de Bar Ilan y coautor del estudio. “Grano por grano debe ser clasificado a través de interminables muestras de sedimento, buscando semillas, identificándolas y contando cada una de ellas”, indica Weiss.
En el período comprendido entre el primer y el tercer siglo, este meticuloso estudio encontró una sola pepita, que constituía el 0,5% del recuento total de la uva y los cereales. Pero luego, en los siglos IV y V, la cantidad relativa de semillas de uva sube al 14% y alcanza su punto máximo a principios del siglo VI, entre el 25 y el 43% en tres montículos de basura diferentes, informa el estudio.
Además de contar las semillas, los investigadores examinaron los restos de cerámica de los vertederos y, en particular, la frecuencia de las ánforas oblongas conocidas como tinajas de Gaza, que se utilizaban en el período bizantino para exportar productos levantinos desde el puerto mediterráneo de Gaza (de ahí su nombre).
Se han encontrado tinajas de Gaza en excavaciones tan lejos como las de Alemania, Francia, Gran Bretaña y Yemen, y la principal exportación que contenían era el vinum Gazentum (vino de Gaza en latín), una bebida blanca dulce que tenía gran demanda en todo el imperio bizantino y en Europa.
Sin duda, en los vertederos de los asentamientos del Néguev, el porcentaje de tarros de Gaza en los fragmentos de cerámica aumenta a medida que aumenta la producción de uva, lo que indica que el auge local de la viticultura estaba relacionado con este lucrativo comercio internacional, informan Fuks y sus colegas.
Pero entonces, a mediados del siglo VI, algo cambia. La proporción de semillas de uva cae en picado por debajo del 15% y continúa disminuyendo en períodos posteriores en la mayoría de los sitios. Los frascos de Gaza casi desaparecen de los vertederos y son reemplazados por los llamados frascos en forma de bolsa, que eran menos adecuados para el transporte y la exportación.
El momento del colapso de la industria de la uva del Néguev es suficiente para desmentir viejas teorías que vinculaban el fin de la elaboración de vino en la zona a la conquista islámica, que tuvo lugar un siglo después, y al tabú musulmán sobre el consumo de alcohol, señala Bar-Oz. De hecho, en los vertederos de Nessana, la proporción de pepitas de uva se eleva de nuevo a alrededor de un tercio en el período islámico temprano. Eso podría deberse a que este poblado continuó albergando un monasterio cristiano, que debió ser un gran consumidor local de vino sacramental.
Lo peor. Siglo. Siempre
Entonces, ¿qué causó que la bonanza de las uvas del Néguev se agriara? Los investigadores solo pueden especular, pero la recesión económica puede haber estado relacionada con los muchos factores desestabilizadores que golpearon al imperio bizantino y sus regiones circundantes a mediados del siglo VI.
Entre 536 y 545, Eurasia experimentó la década más fría de los últimos 2 000 años, que según los antiguos cronistas causó pérdidas de cosechas, hambruna y caos económico general. Esta llamada “Pequeña Edad de Hielo Tardía” fue probablemente desencadenada por al menos dos colosales erupciones volcánicas que arrojaron gases y polvo a la atmósfera, causando un enfriamiento global.
El estallido de la Peste Justiniana también coincide con el declive de las fortunas económicas del Néguev. Si bien los estudiosos no están de acuerdo en la magnitud de la muerte y los trastornos causados por la pandemia, incluso las estimaciones más conservadoras sugieren que en algunos lugares, como la capital bizantina de Constantinopla y el puerto de Alejandría en Egipto, la enfermedad hizo que la población se desplomara en torno al 20% durante el primer brote, explica Fuks.
Es posible que estos fenómenos tuvieran algún impacto directo en las ciudades del Néguev: la plaga puede haber causado escasez de mano de obra, mientras que el enfriamiento global puede haber aumentado las precipitaciones y las graves inundaciones repentinas, dañando el delicado sistema de riego de la zona. Pero hay poca evidencia arqueológica hasta ahora de que esto haya sucedido. Es más probable que la industria vinícola sufriera una caída en la demanda mundial de bienes de lujo debido a la crisis general provocada por la combinación de la plaga, el cambio climático, así como los múltiples conflictos destructivos en los que se vieron envueltos los bizantinos y las potencias vecinas.
Cabe señalar que había otras zonas, más cercanas a la costa mediterránea, que cultivaban uvas para el vino de Gaza, mientras que los asentamientos del Néguev central eran probablemente los puntos de producción más distantes y, por lo tanto, los más caros para transportar el producto.
“Si la demanda de los principales importadores se derrumba repentinamente, eso es suficiente para dejar el desierto periférico del Néguev fuera del cuadro, incluso cuando las zonas más centrales pueden haber seguido exportando”, menciona Fuks.
No sabemos en qué medida la disminución del comercio del vino contribuyó a la perdición de las ciudades del desierto. Algunos de los poblados en decadencia siguieron sobreviviendo, en una escala mucho menor, durante el período islámico temprano, hasta el siglo XI. Pero la crisis del siglo VI fue sin duda un gran golpe para la región, que probablemente dependía demasiado de la producción de uva para la prosperidad económica, señala Bar-Oz. “Es un poco como esos países que hoy en día dependen únicamente de la producción de petróleo y no se preparan para el día en que el petróleo se agote o la demanda baje”, indica. La economía del Néguev “era demasiado monocultural: a pesar del clima árido sus métodos agrícolas eran sostenibles, pero su economía no lo era”.