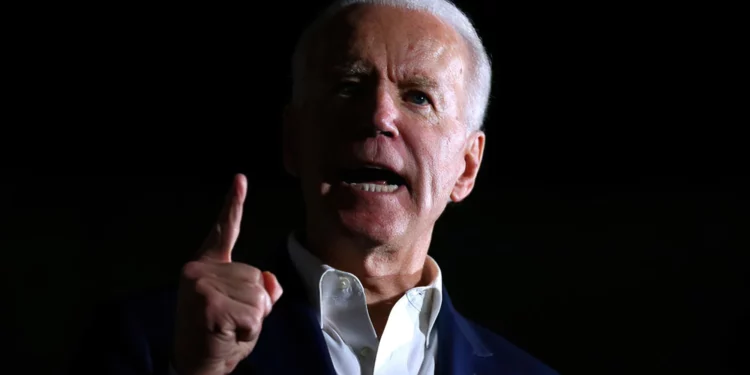La hipocresía a menudo se disfraza de virtud, y la postura de Estados Unidos frente a Israel no es una excepción a esta regla del engaño. Se exhibe una exasperante aura de superioridad moral que no solo irrita, sino que desencadena un torbellino de cuestionamientos acerca de las verdaderas intenciones detrás de su retórica.
Recientemente, el Pentágono hizo una revelación impactante: el 3 de mayo de 2023, las fuerzas estadounidenses, a través de un error trágico, terminaron con la vida de un civil en el norte de Siria. Este no fue un desafortunado accidente provocado por una bala perdida, sino el resultado de una operación calculada y fríamente ejecutada.
Un pastor de 53 años, Lufti Hassan Masto, fue seguido meticulosamente por un dron Predator, un coloso de la tecnología militar, que al final desencadenó un misil Hellfire, diseñado para destruir con precisión quirúrgica. Este misil, aunque pequeño en tamaño —mide unos cinco pies—, lleva consigo un precio y un peso moral enormes: cada uno cuesta aproximadamente $150,000.
El error, descubierto tras “una investigación exhaustiva”, no solo costó dinero, sino algo mucho más valioso: la credibilidad de Estados Unidos. La admisión de este error por parte del Pentágono un año después del hecho resalta una verdad incómoda: Estados Unidos, al igual que cualquier otra nación, también mata a civiles. Aunque las naciones que se consideran a sí mismas como justas y morales intentan minimizar las bajas civiles, la muerte de inocentes es una realidad sombría y persistente en las guerras.
Paradójicamente, mientras Estados Unidos admite este grave error, continúa criticando a Israel por acciones similares, acusándolo de causar “daños colaterales” en su lucha. La ironía de esta situación es palpable y resalta una política de “haz lo que digo, no lo que hago” que socava la posición moral que intenta proyectar.
En este contexto, no debemos olvidar que el error admitido no es un caso aislado. La sombra de la duda se extiende mucho más allá de un solo incidente, cuestionando la integridad de una política exterior que, al mismo tiempo que predica la prudencia, es incapaz de adherirse a sus propios estándares. La discrepancia entre las palabras y las acciones, entre los ideales y la realidad es exasperante y profundamente preocupante.
Las cifras reveladas en un artículo del The Guardian el 7 de septiembre de 2021 dibujan un sombrío retrato del impacto humano de las intervenciones estadounidenses en el extranjero, enmarcadas en lo que se ha denominado la “guerra contra el terror”. Desde los atentados del 11 de septiembre, se estima que entre 22.000 a 48.000 civiles han perdido la vida debido a operaciones militares estadounidenses, una estadística que resalta el devastador costo humano de estos conflictos extendidos por dos décadas.
Uno de los incidentes más desgarradores ocurrió el 29 de agosto de 2021 en Kabul, donde un ataque fallido con drones acabó con la vida de 10 personas, incluidos siete niños. Este ataque, inicialmente justificado por la supuesta presencia de terroristas y un arsenal en el vehículo, terminó siendo un trágico error. El coche no contenía más que a una familia afgana, y el reconocimiento del error por parte del Pentágono solo llegó tras meses de insistencia en su versión inicial. El 4 de noviembre, el ataque fue finalmente reconocido como “un error honesto”.
Otro triste episodio tuvo lugar en septiembre de 2019, cuando un intento de ataque a los talibanes terminó impactando una fiesta de bodas en Afganistán, y provocó la muerte de al menos 40 civiles. Similarmente, en Siria en 2019, un error en el objetivo llevó a la muerte de decenas de mujeres y niños.
Estos ejemplos, junto con la estimación de miles de civiles muertos, ponen en cuestión la precisión y la moralidad de las tácticas empleadas por Estados Unidos en su lucha antiterrorista. La discrepancia entre las intenciones declaradas de proteger la vida y la seguridad y las consecuencias reales de estas acciones resalta una crítica necesidad de reflexión y cambio en las políticas de intervención militar estadounidense.
El recuento escalofriante de 140,000 vidas civiles, desvanecidas en el estruendo de ataques con aviones no tripulados y misiles estadounidenses, resuena con una gravedad que, si bien puede parecer inflada, subraya una realidad ineludible y monumental. A medida que el calendario se volcó a enero de 2022, el Pentágono prometió una nueva era de transparencia sobre estos trágicos errores. Esta promesa, más que una simple corrección de rumbo, es un reconocimiento vital: en la guerra, los inocentes también caen.
No obstante, esta comprensión parece teñirse de selectividad cuando se trata de Israel. A pesar de que, según muchos indicadores, Israel podría considerarse un modelo en la reducción de bajas civiles, Estados Unidos se mantiene firme en su crítica hacia el manejo israelí de las operaciones militares. Esta postura ignora una realidad complicada en la que grupos terroristas como Hamás operan entre la población civil, utilizando escuelas, hospitales y mezquitas como bastiones de guerra, convirtiendo a sus propios ciudadanos en escudos humanos.
Este enfoque crítico de Estados Unidos hacia Israel trasciende la mera observación; se convierte en un dilema moral. Mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se esfuerzan, incluso a riesgo de sus propias fuerzas, por minimizar el impacto sobre los civiles, la crítica estadounidense parece desconsiderar estos esfuerzos. Este doble estándar es frustrante, y arroja una sombra sobre la integridad de la crítica estadounidense.
Celebro que el Pentágono haya admitido su error en el caso del pastor sirio, un paso hacia la honestidad que hace mucho se necesita. Sin embargo, persiste la interrogante: ¿Por qué no se aplica a Israel el mismo estándar de comprensión y reconocimiento que Estados Unidos se reserva para sí mismo?