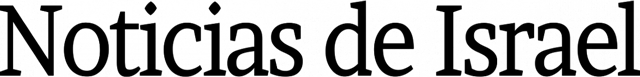La guerra en Ucrania y la toma por parte del ejército ruso de las instalaciones nucleares ucranianas han alimentado la ansiedad en torno a posibles accidentes nucleares y han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las instalaciones nucleares durante los conflictos intra o interestatales. Por primera vez, el mundo asiste a una situación en la que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) mantiene negociaciones diplomáticas con el ejército de ocupación para garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares de Ucrania. Debido a la ocupación militar, la situación de rehén en la central de Zaporizhzhia ha afectado al funcionamiento normal de la planta. Del mismo modo, la situación en Chernóbil sigue siendo inestable incluso después de que las fuerzas rusas parecen haber abandonado el lugar por temor a la contaminación por radiación. Estos sucesos pueden tener graves consecuencias para la percepción pública de la energía atómica y exigen que se colmen las lagunas institucionales de la arquitectura mundial de seguridad nuclear.
Desde el inicio de la era nuclear, la industria nuclear ha prestado especial atención a la seguridad del diseño y el funcionamiento de las instalaciones de energía nuclear en todo el mundo. Anclado en tratados internacionales como la Convención sobre Seguridad Nuclear (CNS) y otros instrumentos aliados, el régimen mundial de seguridad nuclear se ha centrado tradicionalmente en abordar los fallos técnicos y humanos de la industria nuclear que pudieran comprometer la seguridad de los sistemas nucleares. Las fuertes medidas de seguridad se hicieron imprescindibles tras los primeros incidentes, como los incendios del Windscale (1957) y del reactor SL-1 (1961) en el Reino Unido y Estados Unidos, que alimentaron la preocupación de la población por los imprevistos y los riesgos de radiación. Como respuesta, la industria nuclear desarrolló el enfoque de seguridad «probabilístico» para mitigar las incertidumbres causadas por fallos naturales o técnicos extremos. Este enfoque también permitió a la comunidad científica evaluar las probabilidades de accidentes y comunicar los riesgos de seguridad en términos comparativos, haciéndolos parecer más manejables.
Sin embargo, la amenaza de un conflicto armado y el ataque a las instalaciones nucleares en caso de guerra a gran escala necesitaban compromisos legales y normativos adicionales. La política de la Guerra Fría influyó significativamente en la forma en que los Estados negociaron dichas obligaciones, especialmente la de no apuntar a las instalaciones nucleares. Ya en 1956, organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) adoptaron un proyecto de normas para prohibir los ataques armados contra las instalaciones nucleares. El marco normativo del CICR no alcanzó la universalidad en medio de las estrategias de guerra de contrafuerza que no excluían las centrales nucleares como posibles objetivos en los acontecimientos de la guerra. Las fuerzas soviéticas también consideraron la posibilidad de atacar instalaciones nucleares estadounidenses en caso de conflicto y se negaron a adherirse a las normas de seguridad nuclear que empezaron a surgir a principios de la década de 1950.
Posteriormente, en 1977, el artículo 56 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra excluyó de los ataques militares a instalaciones como presas, diques y centrales eléctricas nucleares. El ataque aéreo de Israel que destruyó el reactor de investigación Osirak de Irak en 1981 y los ataques con misiles a las instalaciones nucleares de Irán por parte de Irak durante la guerra Irán-Iraq en la década de 1980 supusieron una flagrante violación de estas normas. La Conferencia General del OIEA también adoptó cinco resoluciones que instaban a los Estados miembros a abstenerse de atacar instalaciones nucleares durante los conflictos. Sin embargo, el acuerdo internacional jurídicamente vinculante para proteger las instalaciones nucleares en zonas de guerra permaneció inalcanzable durante toda la Guerra Fría.
Las estrategias de disuasión y las doctrinas de aniquilación mutua impidieron que las grandes potencias aceptaran compromisos jurídicamente vinculantes sobre el no ataque a las instalaciones nucleares durante la Guerra Fría. En consecuencia, la Guerra Fría legó un régimen de seguridad nuclear muy sesgado que se centró estrictamente en el desarrollo de enfoques técnicos y dejó las amenazas militares al azar. Las limitaciones de los métodos técnicos, como el enfoque probabilístico de la seguridad, pronto se hicieron evidentes durante accidentes como el de Chernóbil. La lluvia radiactiva a gran escala de Chernóbil puso de manifiesto las deficiencias de la lógica probabilística y atrajo un amplio escrutinio público de las afirmaciones de la industria sobre la seguridad nuclear.
En la fase posterior a la Guerra Fría, la desintegración de la Unión Soviética creó un peligro adicional para la seguridad física de los materiales nucleares. El aumento de la amenaza del terrorismo nuclear tras los atentados del 11-S hizo que la comunidad internacional diseñara medidas de seguridad nuclear para evitar la transferencia ilícita de materiales radiactivos. En cambio, la perspectiva de que un conflicto intra o interestatal afecte a la seguridad de los reactores sigue escapando a la atención internacional, a pesar del importante aumento de los conflictos regionales que amenazan las infraestructuras nucleares.
La Convención sobre Seguridad Nuclear (CNS), adoptada en 1994 en respuesta al desastre de Chernóbil, también supuso una oportunidad perdida para abordar las amenazas de los conflictos armados. Después de Chernobyl, los esfuerzos en materia de seguridad nuclear merecían compromisos firmes y jurídicamente vinculantes para mejorar el cumplimiento de las normas mundiales de diseño, funcionamiento y regulación por parte de los países que operan en el sector nuclear. Tal y como se acordó en el marco de la CNS en las últimas fases de negociación, el carácter voluntario del cumplimiento marcó, sin embargo, una grave laguna en la arquitectura de la seguridad nuclear. En marzo de 2011, el accidente de Fukushima, en Japón, volvió a poner de manifiesto la incapacidad de los enfoques de seguridad existentes para prever todos los posibles sucesos, y mucho menos para controlarlos, y exigió a los profesionales de la seguridad que trabajaran para hacer frente a los peligros tanto naturales como fabricados de forma coherente.
Posteriormente, en 1977, el artículo 56 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra excluyó de los ataques militares a instalaciones como presas, diques y centrales eléctricas nucleares. El ataque aéreo de Israel que destruyó el reactor de investigación Osirak de Irak en 1981 y los ataques con misiles a las instalaciones nucleares de Irán por parte de Irak durante la guerra Irán-Iraq en la década de 1980 supusieron una flagrante violación de estas normas. La Conferencia General del OIEA también adoptó cinco resoluciones que instaban a los Estados miembros a abstenerse de atacar instalaciones nucleares durante los conflictos. Sin embargo, el acuerdo internacional jurídicamente vinculante para proteger las instalaciones nucleares en zonas de guerra permaneció inalcanzable durante toda la Guerra Fría.
Las estrategias de disuasión y las doctrinas de aniquilación mutua impidieron que las grandes potencias aceptaran compromisos jurídicamente vinculantes sobre el no ataque a las instalaciones nucleares durante la Guerra Fría. En consecuencia, la Guerra Fría legó un régimen de seguridad nuclear muy sesgado que se centró estrictamente en el desarrollo de enfoques técnicos y dejó las amenazas militares al azar. Las limitaciones de los métodos técnicos, como el enfoque probabilístico de la seguridad, pronto se hicieron evidentes durante accidentes como el de Chernóbil. La lluvia radiactiva a gran escala de Chernóbil puso de manifiesto las deficiencias de la lógica probabilística y atrajo un amplio escrutinio público de las afirmaciones de la industria sobre la seguridad nuclear.
En la fase posterior a la Guerra Fría, la desintegración de la Unión Soviética creó un peligro adicional para la seguridad física de los materiales nucleares. El aumento de la amenaza del terrorismo nuclear tras los atentados del 11-S hizo que la comunidad internacional diseñara medidas de seguridad nuclear para evitar la transferencia ilícita de materiales radiactivos. En cambio, la perspectiva de que un conflicto intra o interestatal afecte a la seguridad de los reactores sigue escapando a la atención internacional, a pesar del importante aumento de los conflictos regionales que amenazan las infraestructuras nucleares.
La Convención sobre Seguridad Nuclear (CNS), adoptada en 1994 en respuesta al desastre de Chernóbil, también supuso una oportunidad perdida para abordar las amenazas de los conflictos armados. Después de Chernobyl, los esfuerzos en materia de seguridad nuclear merecían compromisos firmes y jurídicamente vinculantes para mejorar el cumplimiento de las normas mundiales de diseño, funcionamiento y regulación por parte de los países que operan en el sector nuclear. Tal y como se acordó en el marco de la CNS en las últimas fases de negociación, el carácter voluntario del cumplimiento marcó, sin embargo, una grave laguna en la arquitectura de la seguridad nuclear. En marzo de 2011, el accidente de Fukushima, en Japón, volvió a poner de manifiesto la incapacidad de los enfoques de seguridad existentes para prever todos los posibles sucesos, y mucho menos para controlarlos, y exigió a los profesionales de la seguridad que trabajaran para hacer frente a los peligros tanto naturales como fabricados de forma coherente.