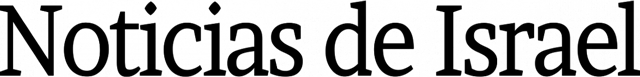La Corte Penal Internacional se creó en 1998 con un mandato aparentemente global, pero el enfoque de su trabajo ha sido durante mucho tiempo mucho más estrecho. Hasta la fecha, las 44 personas acusadas por el tribunal han sido africanas. En los últimos años, la CPI ha abierto investigaciones de casos de lugares fuera de África, como Afganistán, Georgia y los territorios palestinos. Pero el tribunal sigue fijado en un solo continente. Diez de sus 14 investigaciones activas afectan a África.
Varios países africanos -sobre todo Sudáfrica, que intentó retirarse de la CPI en 2016- se han rebelado contra el tribunal, y algunos argumentan que su reticencia a investigar a los países occidentales es una prueba de su carácter «imperial». Consciente de este historial, el tribunal ha comenzado en los últimos años a poner su mirada más allá del «Sur global» y a poner bajo escrutinio a ciudadanos de países occidentales. Esto ha provocado una furiosa reacción. En 2020, Estados Unidos sancionó de forma preventiva a funcionarios de la CPI por abrir una investigación en Afganistán que podría alcanzar al personal estadounidense. Una serie de democracias liberales occidentales ha pedido al fiscal de la CPI que no abra una investigación sobre los crímenes de guerra supuestamente cometidos por Israel en los territorios palestinos, alegando que dicha investigación va más allá del mandato y la jurisdicción del tribunal.
La aparente desviación del tribunal de su tradición de disciplinar a los africanos pone en juego su futuro y su capacidad de funcionamiento. La CPI está financiada principalmente por algunas de las democracias liberales que ahora desafían abiertamente al tribunal. Pero si no consigue ampliar realmente el alcance de sus actividades, la CPI seguirá siendo un símbolo de la hipocresía del orden internacional liberal. En febrero, los Estados miembros de la CPI eligieron a su tercer fiscal jefe, el abogado británico Karim Khan, que juró su cargo el 16 de junio. El nuevo fiscal debe mantener el rumbo e investigar a fondo -y llevar ante la justicia- a quienes hayan cometido atrocidades, independientemente de dónde hayan tenido lugar y de la oposición a la que se enfrente.
LEY PARA TI PERO NO PARA MÍ
La CPI surgió tras un intento de décadas de establecer un mecanismo permanente para acabar con la impunidad de los «crímenes atroces» más graves, como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas reconocieron la necesidad de establecer un tribunal penal internacional para juzgar estos crímenes. El proyecto entró en hibernación durante la Guerra Fría, pero fue resucitado a principios de la década de 1980. En 1989, cuando la Unión Soviética se tambaleaba, la Asamblea General de la ONU pidió a la Comisión de Derecho Internacional, un órgano consultivo jurídico de la ONU, que reanudara los trabajos sobre un tribunal penal internacional. En 1994, la CDI redactó un estatuto para dicho tribunal. Su versión final se adoptó cuatro años después como el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI. Sólo siete Estados votaron en contra del estatuto, y 120 Estados votaron a favor. La creación de la CPI marcó un momento crucial en la elaboración del derecho internacional y en el auge del orden mundial liberal y cosmopolita posterior a la Guerra Fría, que presumía la inevitable difusión del liberalismo y sus valores supuestamente universales.
Sin embargo, en su funcionamiento, la CPI consagró un orden jurídico internacional mucho más restringido, que presumía efectivamente que los crímenes atroces graves eran competencia exclusiva del mundo no occidental. Las potencias occidentales han reaccionado con alarma ante los recientes intentos de la CPI de abrir investigaciones fuera de África, presionando al tribunal y aplicando sanciones contra él. Al hacerlo, han revelado el entendimiento tácito de que el derecho penal internacional se aplica a unos más que a otros.
Algunos Estados occidentales defendieron la necesidad de crear la CPI en la creencia de que la jurisdicción del tribunal se centraría principalmente en el Sur global o en la periferia de Europa. Pero otros Estados, como China, Rusia y Estados Unidos, no querían estar sujetos a la jurisdicción del tribunal y optaron por no adherirse a la CPI. Esta preocupación explica, por ejemplo, su insistencia en que la CPI quedara bajo la supervisión del Consejo de Seguridad de la ONU -en el que ejercen un poder desproporcionado-, una propuesta que una abrumadora mayoría de Estados del Sur global rechazó. Los Estados llegaron a un compromiso que establecía una relación formal entre el Consejo de Seguridad de la ONU y la CPI, pero no fue suficiente para convencer a las grandes potencias de que se sumaran. Estados Unidos -el líder de facto del orden internacional liberal- no se adhirió a la CPI porque consideraba que someterse a la ley y el orden internacionales era un precio demasiado alto. A Washington le preocupaba especialmente que su personal militar pudiera acabar siendo procesado en La Haya.
Los países africanos plantearon varias exigencias sobre el tipo de tribunal que querían que saliera de las negociaciones de Roma. Querían que la institución naciente fuera independiente, imparcial y libre de interferencias de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y de otros Estados poderosos. Esperaban que el nuevo tribunal permanente diera paso a un sistema internacional igualitario que protegiera a los Estados más débiles y sirviera de freno a las grandes potencias. Pero la CPI no era ese tipo de tribunal.
EL TRIBUNAL ABRE SUS PUERTAS
El primer fiscal de la CPI, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, que ejerció su cargo entre 2003 y 2012, optó por centrarse en África y en los acusados africanos. Las intervenciones de la CPI irritaron a muchos Estados africanos y a la Unión Africana, que afirmaron que las acciones del tribunal obstaculizaban la resolución pacífica de los conflictos. Los Estados africanos también argumentaron que los jefes de Estado debían tener inmunidad de procesamiento mientras estuvieran en el cargo, de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario. Dos casos, en particular, pusieron de manifiesto las desavenencias entre los países africanos y la CPI: la emisión de órdenes de detención por parte de la CPI contra el presidente sudanés Omar al-Bashir en 2009 y 2010 por cargos relacionados con el genocidio en Darfur y la citación en 2011 del actual presidente keniano Uhuru Kenyatta (entonces viceprimer ministro) por cargos derivados de la violencia relacionada con las elecciones en 2007 y 2008.
La sucesora de Ocampo, la abogada gambiana Fatou Bensouda, trató de enmendar las desavenencias entre el tribunal y África. Parte de ese esfuerzo consistió en ampliar el alcance de las investigaciones más allá del continente. Abrió investigaciones en Afganistán, Bangladesh y Myanmar (en relación con el desplazamiento de los rohingya), Georgia y los territorios palestinos. En su último día en el cargo, pidió autorización a los jueces del tribunal para abrir una investigación en Filipinas. La oficina de Bensouda también consiguió condenas relacionadas con delitos sexuales y de género, con el reclutamiento y la utilización de niños soldados y con delitos de destrucción del patrimonio cultural, abriendo así nuevos caminos en la jurisprudencia del derecho internacional.
La oficina de Bensouda mostró una mayor disposición a desafiar a las grandes potencias, a riesgo de incurrir en una reacción violenta y en sanciones selectivas. Su decisión en diciembre de 2020 de no procesar a los soldados británicos por crímenes de guerra cometidos en Irak fue desconcertante, pero las investigaciones en Afganistán y los territorios palestinos llevarán al tribunal a aguas inexploradas y podrían definir el mandato de su sucesor.
EL NUEVO FISCAL
El fiscal entrante será examinado de cerca por lo que hará a continuación. A diferencia de sus predecesores, que fueron elegidos por consenso, Khan fue nombrado tras un tumultuoso ciclo electoral en el que los Estados miembros del tribunal tuvieron dificultades para ponerse de acuerdo sobre un candidato. Tras múltiples rondas de negociaciones, celebraron una votación secreta. Khan fue elegido tras la segunda ronda de votación.
Khan llega a su nuevo cargo con una amplia experiencia en derecho penal internacional desde ambos lados del banquillo. Ha trabajado en varios tribunales internacionales, como los que se ocupan de Camboya, Ruanda y la antigua Yugoslavia. Khan ha trabajado anteriormente como abogado defensor, fiscal y abogado de las víctimas. Ha actuado como abogado defensor de sospechosos de alto perfil: Charles Taylor de Liberia, William Ruto de Kenia, Saif al-Islam al-Qaddafi de Libia, y Jean-Pierre Bemba de la República Democrática del Congo. En 2018, se desempeñó como jefe de un equipo de la ONU que investiga los crímenes cometidos por el Estado Islámico, también conocido como ISIS, en Irak.
Lo que haga Khan con las investigaciones en curso en Afganistán y los territorios palestinos repercutirá mucho más allá de La Haya. La investigación de la CPI en Afganistán se centra en los presuntos crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en el país desde mayo de 2003. Probablemente abarcará la conducta no solo de los talibanes y las fuerzas nacionales afganas, sino también del personal militar y de inteligencia estadounidense. Estados Unidos no es parte de la CPI, pero Afganistán sí lo es; las acciones del personal estadounidense en el país podrían entrar en el ámbito del tribunal. Esta investigación provocó que la administración Trump pusiera sanciones a los funcionarios de la CPI que buscaban congelar sus activos e impedirles entrar en Estados Unidos.
El gobierno de Biden ha anulado las sanciones, pero el camino que queda por delante sigue siendo complicado para Khan. Si sigue adelante con una investigación que somete a funcionarios y personal militar estadounidenses al escrutinio, corre el riesgo de exacerbar las tensiones con Estados Unidos. La oposición a la CPI es una cuestión bipartidista en Estados Unidos, y los presidentes de ambos partidos se han negado a respaldar o cooperar con el tribunal. Pero si Khan cede a la presión política de las grandes potencias, puede dañar aún más la imagen y la legitimidad del tribunal.
La investigación abierta de la CPI en los territorios palestinos -que se centra en los presuntos delitos cometidos en los territorios ocupados, incluido Jerusalén Este, desde junio de 2014- plantea retos similares para Khan. La fiscalía cree que tanto el personal israelí como los grupos palestinos han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza y Cisjordania. Aunque Israel no es parte del tribunal, los territorios palestinos sí lo son, por lo que el tribunal podría investigar y acusar al personal israelí por sus acciones allí. La investigación podría estudiar si las fuerzas israelíes cometieron crímenes de guerra durante la guerra de 2014 en Gaza y si Hamás y otros grupos palestinos han cometido crímenes de guerra al disparar cohetes indiscriminadamente contra ciudades israelíes. Los funcionarios israelíes también podrían enfrentarse a cargos de crímenes contra la humanidad por la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania. La investigación podría ampliarse para cubrir el reciente estallido de violencia de este año.
La CPI se ha enfrentado a una tremenda reacción por esta investigación en los territorios palestinos, y esa presión no hará más que aumentar a medida que Khan se asiente en su nuevo papel. Benjamin Netanyahu, cuando era primer ministro de Israel, insistió en que la investigación de la CPI equivalía a «edictos antisemitas». Australia, Canadá, Alemania y Estados Unidos, entre otros estados, también han condenado la investigación, argumentando que el tribunal no tiene jurisdicción sobre los ciudadanos israelíes porque Israel no es parte del tribunal. También discuten el estatus de Palestina como Estado a efectos de la pertenencia a la CPI y su remisión. Khan tendrá que decidir si sigue adelante con la investigación o no. El hecho de ceder ante la presión perjudicaría aún más a un tribunal ya asediado. La CPI volvería a aparecer como una institución que consagra un sistema jurídico internacional de dos niveles, exigiendo a algunos países un estándar que no exige a otros.
Khan debe garantizar que todas las partes implicadas en los conflictos de Afganistán y los territorios palestinos reciben investigaciones justas y exhaustivas y rinden cuentas. La actuación del tribunal es necesaria en ambos lugares. La CPI es un tribunal de último recurso, y los Estados siempre pueden investigar y procesar primero a su propio personal. Pero está claro que ni Israel ni Estados Unidos están dispuestos a hacerlo.
Es mucho lo que está en juego. El tribunal y el sistema de justicia internacional más amplio centrado en La Haya ponen de manifiesto las contradicciones del orden mundial liberal, que propugna la universalidad en teoría pero que en la práctica exonera a Occidente mientras disciplina y condena al resto. Pero la CPI puede ganarse una mayor legitimidad y avanzar hacia un mundo más justo en el que los autores de crímenes atroces, independientemente de quiénes sean, rindan cuentas. Para ello, Khan tendrá que soportar las inevitables presiones, investigar y, si es necesario, acusar a los occidentales acusados de los más graves crímenes imaginables.