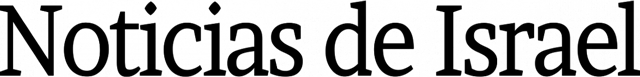El 27 de enero de 2018, Vladimir Putin se convirtió en el líder más antiguo de Rusia desde José Stalin. No hubo desfiles ni fuegos artificiales, ni estatuas embarazosamente doradas descubiertas ni despliegues indecorosos de misiles nucleares en la Plaza Roja. Después de todo, Putin no quería ser comparado con Leonid Brézhnev, el septuagenario de cejas fruncidas cuyo récord en el poder acababa de superar. Brezhnev, que gobernó la Unión Soviética de 1964 a 1982, fue el líder de la valiente juventud de Putin, del largo estancamiento que precedió al colapso del imperio. Al final, fue el blanco de un millón de bromas, el abuelo tembloroso de un Estado tembloroso, el conductor de un tren ruso a ninguna parte. “Stalin demostró que una sola persona podía manejar el país”, fue uno de esos muchos chistes. “Brézhnev demostró que un país no necesita ser administrado en absoluto”.
Putin, un gobernante en un momento en el que se requiere una gestión, o al menos la apariencia de la misma, prefiere otros modelos. El que más le ha gustado desde hace tiempo es, inmodestamente, Pedro el Grande. En la oscuridad y la criminalidad del San Petersburgo postsoviético de los años 90, cuando Putin era teniente de alcalde, eligió colgar en la pared de su oficina un retrato del zar modernizador que construyó esa ciudad sobre los huesos de mil siervos para ser la “ventana al Oeste” de su país. En ese momento de su carrera, Putin no era un Romanov, solo un desconocido ex teniente coronel de la KGB que se había disfrazado de traductor, diplomático y administrador universitario, antes de terminar como la improbable mano derecha del primer alcalde de San Petersburgo elegido democráticamente. Putin había crecido tan pobre en los mezquinos patios de la ciudad en la posguerra que su autobiografía habla de luchar contra “hordas de ratas” en el pasillo del apartamento comunal donde él y sus padres vivían en una sola habitación sin agua caliente ni estufa.
Pedro el Grande no tenía por qué ser su modelo, pero allí estaba, y allí ha permanecido. A principios de este verano, en una larga y jactanciosa entrevista con el Financial Times en la que celebraba el declive del liberalismo de estilo occidental y el abrazo “ya no sostenible” del multiculturalismo en Occidente, Putin respondió sin vacilar cuando se le preguntó qué líder mundial admiraba más. “Pedro el Grande”, respondió. “Pero está muerto”, dijo el editor del Financial Times, Lionel Barber. “Vivirá mientras su causa esté viva”, respondió Putin.
No importa cuán artificiosa sea su admiración por Pedro el Grande, Putin de hecho se ha labrado un estilo de zar tanto como un secretario general soviético en el curso de sus dos décadas en la vida pública. La religión que creció adorando no era la ideología marxista-leninista a la que se le obligó a asistir a la escuela, sino las heroicas demostraciones de poderío de la superpotencia que vio en la televisión y la grandeza imperial de su descolorida pero aún ambiciosa ciudad natal, la ciudad de Pedro. La fuerza era y es su dogma, ya sea para los países o para los hombres, y el lema de los emperadores rusos “Ortodoxia, Autocracia, Nacionalidad” es un ajuste filosófico más cercano al Putinismo de hoy que los himnos soviéticos a la solidaridad obrera internacional y al heroísmo del trabajador que Putin tuvo que memorizar de niño. Brezhnev no fue el modelo para Putin sino el cuento con moraleja, y si eso fue cierto cuando Putin era un joven operativo de la KGB en los días de la distensión y el declive en los años setenta y principios de los ochenta, lo es aún más ahora, cuando Putin se enfrenta a la paradoja de su propio gobierno extendido, definido por una gran longitud, pero también por una perpetua inseguridad.
SOBREVIVIENTE: RUSIA
La inseguridad puede parecer la palabra equivocada para ello: Putin está bien entrado en su vigésimo año como líder de Rusia y de alguna manera parece estar en su momento más poderoso, el modelo global para una nueva era de autoritarismo moderno. En los primeros años de este siglo, cuando la ola de democratización postsoviética todavía parecía inexorable, Putin invirtió el curso de Rusia, restaurando la autoridad centralizada en el Kremlin y reviviendo la posición del país en el mundo. Hoy, en Washington y en ciertas capitales de Europa, es un villano polivalente, sancionado y castigado por haber invadido dos vecinos -Georgia y Ucrania- y por haber provocado a los países occidentales, entre otras cosas interfiriendo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 a favor de Donald Trump y utilizando mortíferos agentes nerviosos para envenenar objetivos en suelo británico. Su intervención militar en la guerra civil de Siria ayudó a salvar al régimen de Bashar al-Assad, convirtiendo a Putin en el jugador ruso más importante en el Medio Oriente desde Brézhnev. Su alianza cada vez más estrecha con China ha ayudado a marcar el comienzo de una nueva era de competencia entre grandes potencias y Estados Unidos. Finalmente, parece que Putin ha logrado el mundo multipolar con el que ha soñado desde que asumió el cargo, decidido a revisar la victoria de los estadounidenses en la Guerra Fría. Todo eso, y solo tiene 66 años, aparentemente vigoroso y saludable y capaz de gobernar por muchos años más. Su Estado no es una gerontocracia brezhneviana, al menos no todavía.
Ya ha comenzado una enorme lucha por la Rusia post-Putin.
Pero si Putin ha aspirado a ser un despiadado zar moderno, no es el todopoderoso y omnisciente que a menudo se le describe. Es un líder elegido, incluso si esas elecciones son una farsa, y su último período en el cargo terminará en 2024, cuando se le exige constitucionalmente que se haga a un lado, a menos que haga cambiar la constitución de nuevo para extender su mandato (una posibilidad que el Kremlin ya ha planteado). Putin ha luchado en casa mucho más de lo que sugiere su fanfarronería en el escenario mundial. Controla los medios de comunicación, el parlamento, los tribunales y los servicios de seguridad, estos últimos han visto cómo su influencia se ha extendido a niveles prácticamente de la era soviética bajo su mandato. Sin embargo, desde que ganó su última elección falsa, en 2018, con el 77 por ciento de los votos, sus índices de aprobación han disminuido precipitadamente. En una encuesta realizada la primavera pasada, solo 32 por ciento de los rusos encuestados dijeron que confiaban en él, según el encuestador estatal, el nivel más bajo de su largo mandato, hasta que el Kremlin exigió un cambio metodológico, y su índice de aprobación se sitúa ahora a mediados de los años 60, frente a un máximo de casi 90 por ciento después de su anexión de Crimea en 2014. La guerra posterior que desató a través de sus apoderados en el este de Ucrania se ha estancado. Las protestas son una característica habitual de las ciudades rusas de hoy -la decisión de aumentar la edad de jubilación el año pasado fue particularmente impopular- y todavía existe una auténtica oposición, encabezada por figuras como el activista anticorrupción Alexei Navalny, a pesar de los años de esfuerzos del Estado para cerrarla. Putin no tiene un sucesor obvio, y los Kremlinólogos de hoy reportan un aumento en las luchas internas entre los servicios de seguridad y la clase empresarial, sugiriendo que ya ha comenzado una enorme lucha por la Rusia post-Putin.
En cada etapa del largo, accidentado e improbable gobierno de Putin, ha habido momentos similares de incertidumbre, y a menudo ha habido una enorme brecha entre el análisis de aquellos en capitales distantes, que tienden a ver a Putin como un dictador clásico, y aquellos en casa, que ven al presidente y su gobierno como un asunto mucho más chapucero, donde la incompetencia así como la suerte, la inercia así como la tiranía, han jugado un papel. El “estancamiento”, de hecho, ya no es una referencia automática a Brézhnev en Rusia; cada vez más, es un epíteto usado para atacar a Putin y al estado de la nación, acosado como está por la corrupción, las sanciones, el atraso económico y un programa indeterminado para hacer algo al respecto. A finales de 2018, el ex ministro de finanzas de Putin, Alexei Kudrin, dijo que la economía de Rusia estaba sumida en un “serio pozo de estancamiento”. Como concluye el economista Anders Aslund en su nuevo libro, Russia’s Crony Capitalism, el país se ha convertido en “una forma extrema de plutocracia que requiere del autoritarismo para persistir”, con Putin sumándose al saqueo para convertirse en multimillonario muchas veces sobre sí mismo, incluso cuando su país se ha aislado más debido a su agresiva política exterior.
La mera supervivencia -de su régimen y de sí mismo- es a menudo el objetivo que mejor explica muchas de las decisiones políticas de Putin, tanto en su país como en el extranjero. En 2012, cuando Putin regresó a la presidencia después de un paréntesis como primer ministro para observar las sutilezas constitucionales, fue recibido con manifestaciones masivas. Estas sacudieron a Putin hasta la médula, y su creencia de que las protestas callejeras pueden convertirse fácilmente en revoluciones que amenazan el régimen es la clave para entender su comportamiento presente y futuro. En el escenario internacional, ninguna causa ha animado más a Putin que la perspectiva de que el líder de otro país sea forzado a dejar el cargo, sin importar cuán malvado sea el líder o cuán merecido sea el derrocamiento. Al principio de su presidencia, se opuso a las “revoluciones de colores” que se produjeron en algunos estados postsoviéticos: la Revolución Rosa de 2003 en Georgia, la Revolución Naranja de 2004 en Ucrania y la Revolución de los Tulipanes de 2005 en Kirguistán. Condenó el derrocamiento de Saddam Hussein en Iraq y de Hosni Mubarak en Egipto y de Muammar al-Qaddafi en Libia. Fue a la guerra después de que su aliado Viktor Yanukovych, el presidente de Ucrania, huyera del país en medio de un pacífico levantamiento callejero. Es un anti-revolucionario de pies a cabeza, lo que tiene sentido cuando se recuerda cómo comenzó todo.
DE DRESDE AL KREMLIN
La primera revolución que Putin experimentó fue un trauma que nunca ha olvidado, la caída del Muro de Berlín en 1989 y el consiguiente colapso del régimen comunista en Alemania Oriental. Ocurrió cuando era un agente encubierto de la KGB, de 36 años, destinado en Dresde, y Putin y sus hombres se quedaron solos para averiguar qué hacer mientras los alemanes orientales furiosos amenazaban con asaltar sus oficinas, quemando papeles “día y noche”, como recordaría más tarde, mientras esperaban ayuda. Putin ya se había desilusionado por la enorme disparidad entre el alto nivel de vida de Alemania Oriental y la pobreza a la que estaba acostumbrado en su país. Ahora veía que el liderazgo de su país, débil e incierto, también lo abandonaba. “No podemos hacer nada sin órdenes de Moscú”, le dijeron. “Y Moscú está en silencio”.
Este es quizás el pasaje más memorable de las memorias de Putin del año 2000 en primera persona, que sigue siendo tanto la fuente clave para entender la historia del presidente ruso como un documento clarividente en el que expuso gran parte del programa político que pronto empezaría a implementar. La revolución en Alemania Oriental, tan cicatrizante como lo fue para Putin, resultó ser solo el preludio de lo que él consideró y sigue considerando la mayor catástrofe, el colapso y la disolución de la propia Unión Soviética, en 1991. Este fue el momento cumbre de la vida adulta de Putin, la tragedia cuyas consecuencias está decidido a deshacer.
Putin fue un hombre de la KGB en pleno, un modernizador autoritario, un creyente en el orden y la estabilidad.
Putin pasaría de su puesto en la KGB en el remanso de Dresde a presidente de Rusia en menos de una década, ascendiendo al Kremlin en la víspera de Año Nuevo de 1999 como sucesor elegido a dedo por Boris Yeltsin. Yeltsin, anciano y alcohólico, había llevado la democracia a Rusia después del colapso soviético pero había amargado a su país con la palabra misma, que había llegado a asociarse con la crisis económica, los desmanes de los gángsteres y la torcida entrega de los bienes del Estado a los comunistas de dentro convertidos en capitalistas. Al final de sus dos mandatos, Yeltsin apenas podía hablar en público y estaba rodeado de una “familia” corrupta de parientes y socios que temían ser procesados una vez que perdieran la protección de su alto cargo.
Putin había llegado a Moscú en un momento oportuno, pasando en pocos años de un oscuro trabajo en la administración presidencial de Yeltsin a la cabeza del sucesor post-soviético de la KGB, conocido como el Servicio de Seguridad Federal o FSB. A partir de ahí, fue nombrado primer ministro, uno de una serie de lo que hasta entonces habían sido jóvenes acólitos reemplazables de Yeltsin. Putin, sin embargo, fue diferente, lanzando una guerra brutal en la república secesionista de Chechenia en respuesta a una serie de ataques terroristas domésticos cuyos turbios orígenes siguen inspirando teorías conspirativas sobre el posible papel del FSB. Sus despliegues de activismo machista transformaron la política rusa, y los asesores de Yeltsin decidieron que este veterano de la KGB -aún en sus 40 años- sería justo el tipo de lealista que podría protegerlos. En marzo de 2000, Putin ganó la primera de las que serían cuatro elecciones presidenciales. Al igual que en las siguientes, no hubo una competencia seria, y Putin nunca se sintió obligado a ofrecer un programa electoral o una plataforma política.
Pero su agenda desde el principio fue clara y actuó con una velocidad impresionante. En poco más de un año, Putin no solo continuó librando la guerra en Chechenia con una fuerza implacable, sino que también reinstauró el himno nacional soviético, ordenó que el gobierno se hiciera cargo de la única red de televisión independiente en la historia de Rusia, aprobó un nuevo impuesto fijo sobre la renta y exigió a los rusos que lo pagaran realmente, y exilió a poderosos oligarcas -incluido Boris Berezovsky, que le había ayudado a llegar al poder y que más tarde aparecería sospechosamente muerto en su casa británica. En los años siguientes, Putin consolidaría aún más su autoridad, cancelando las elecciones para gobernadores regionales, eliminando la competencia política en la Duma Estatal y rodeándose de leales asesores de los servicios de seguridad y de San Petersburgo. También, en 2004, arrestó a Mikhail Khodorkovsky, el hombre más rico de Rusia, y se apoderó de su compañía petrolera en un juicio con cargos políticos que tuvo el efecto de asustar a los acaudalados barones del robo de Rusia para que se sometieran.
Estas acciones, incluso en ese momento, no eran difíciles de leer. Putin era un hombre de la KGB en pleno, un modernizador autoritario, un creyente en el orden y la estabilidad. Sin embargo, se le llamó un misterio, una cifra, una pizarra en blanco ideológica: “Sr. Nadie”, lo apodó la Kremlinóloga Lilia Shevtsova. Tal vez solo el presidente estadounidense George W. Bush encontró a Putin “muy directo y digno de confianza” después de obtener “una sensación de su alma”, como anunció después de su reunión inicial en la cumbre de 2001 en Eslovenia, pero Bush no era el único que consideraba a Putin un reformista de orientación occidental que, aunque ciertamente no era demócrata, podría resultar un socio fiable después de los embarazosos tropiezos de Yeltsin. En el Foro Económico Mundial de Davos un año antes, un periodista americano había preguntado al nuevo presidente ruso a quemarropa: “¿Quién es el Sr. Putin?”. Pero por supuesto, era la pregunta equivocada. Todo el mundo ya lo sabía, o debería haberlo sabido.
Los forasteros siempre han juzgado a Rusia en sus propios términos.
En muchos sentidos, Putin ha sido sorprendentemente coherente. El presidente que apareció en los titulares en 2004 al calificar la ruptura de la Unión Soviética como “la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX” es el mismo presidente de hoy, el que dijo al Financial Times a principios de este año que “en cuanto a la tragedia relacionada con la disolución de la Unión Soviética, eso es algo obvio”. Para Putin, el objetivo del estado sigue siendo el mismo que cuando llegó al cargo hace dos décadas. No es un programa político, ni la democracia ni nada que se le acerque, sino la ausencia de algo, es decir, la agitación que lo precedió. “En última instancia”, dijo en la misma entrevista, “el bienestar del pueblo depende, posiblemente principalmente, de la estabilidad”. Bien podría haber sido su eslogan durante los últimos 20 años. Donde una vez hubo caos y colapso, él afirma ofrecer a Rusia confianza, autosuficiencia y una “vida estable, normal, segura y predecible”. No una buena vida, ni siquiera una mejor, ni la dominación del mundo ni nada demasiado grande, sino una Rusia fiable, sólida, intacta. Esto puede o no seguir resonando entre los rusos a medida que el colapso de la Unión Soviética se aleja cada vez más de la memoria viva. Es la promesa de un Brézhnev, o al menos de su heredero moderno.
MALINTERPRETANDO A PUTIN
Hoy en día, Putin no es más misterioso que cuando tomó el poder hace dos décadas. Lo más notable, sabiendo lo que sabemos ahora, es que muchos pensaron que lo era.
Hay muchas razones para el error. Los extranjeros siempre han juzgado a Rusia en sus propios términos, y los estadounidenses son particularmente miopes cuando se trata de entender a otros países. El ascenso de Putin de la nada recibió más atención que el lugar al que pretendía llevar al país. Muchos no tomaron a Putin ni en serio ni literalmente hasta que fue demasiado tarde, o decidieron que lo que estaba haciendo no importaba mucho en un país que el presidente estadounidense Barack Obama caracterizó como “potencia regional”. A menudo, los responsables políticos occidentales simplemente creyeron sus mentiras. Nunca olvidaré un encuentro con un funcionario de alto nivel de la administración Bush en los meses justo antes de que Putin decidiera permanecer en el poder después de sus dos mandatos constitucionalmente limitados y diseñara su cambio temporal a la presidencia rusa. Me dijeron que eso no sucedería. ¿Por qué? Porque Putin había mirado al funcionario a los ojos y le había dicho que no lo haría.
En general, las interpretaciones estadounidenses de la Rusia de Putin han sido determinadas mucho más por la política de Washington que por lo que realmente ha estado sucediendo en Moscú. Los Guerreros Fríos han mirado hacia atrás y han visto la Unión Soviética 2.0. Otros, incluyendo a Bush y Obama al principio de sus presidencias y ahora Trump, han soñado con una Rusia que pudiera ser un socio pragmático para Occidente, persistiendo en esto a pesar de la evidencia que se acumula rápidamente de la agresiva visión revisionista, inevitablemente de suma cero, de Putin de un mundo en el que el renacimiento nacional de Rusia solo tendrá éxito a expensas de otros Estados.
Hay muchas razones por las que Occidente malinterpretó a Putin, como podría haber dicho Bush, pero una de ellas se destaca con la claridad de la retrospectiva: Los occidentales simplemente no tenían un marco para un mundo en el que la autocracia, y no la democracia, estuviera en alza, para una geopolítica posterior a la Guerra Fría en la que las potencias revisionistas como Rusia y China volvieran a competir en condiciones de mayor igualdad con Estados Unidos. Después del colapso soviético, Estados Unidos se había acostumbrado a la idea de ser la única superpotencia del mundo, y una superpotencia virtuosa. Entender a Putin y lo que representa parece mucho más fácil hoy que entonces, ahora que el número de democracias en el mundo, según el recuento de Freedom House, ha disminuido cada año durante los últimos 13 años.
Cuando Putin llegó al poder, parecía que el mundo iba en la dirección opuesta. Putin tenía que ser un atípico. Rusia era una potencia en declive, “Alto Volta con armas nucleares”, como los críticos solían llamar a la Unión Soviética. El proyecto de Putin de restaurar el orden era necesario, y al menos no una amenaza significativa. ¿Cómo podría ser de otra manera? El 9 de septiembre de 2001, yo y algunas docenas de otros corresponsales con base en Moscú viajamos a la vecina Bielorrusia para observar las elecciones amañadas en las que Alexander Lukashenko aseguraba su continuidad como presidente. Tratamos la historia como una reliquia de la Guerra Fría; Lukashenko era “el último dictador de Europa”, como lo llamaban los titulares, un anacronismo soviético vivo. Era simplemente inconcebible para nosotros que dos décadas más tarde, tanto Lukashenko como Putin siguieran gobernando, y nos preguntábamos cuántos dictadores más en Europa podrían unirse a su club.
La historia ha demostrado que el hecho de que algo sea inconcebible no significa que no vaya a suceder. Pero ésa es una razón importante por la que nos equivocamos con Putin, y por la que, con demasiada frecuencia, todavía lo hacemos. Putin está a solo nueve años de alcanzar el récord moderno de Stalin de longevidad en el Kremlin, lo cual parece ser más que alcanzable. Pero la larga historia de Occidente de malinterpretar a Rusia sugiere que este resultado no está más predestinado que el improbable camino de Putin hacia la presidencia rusa en primer lugar. Puede que lo hayamos malinterpretado antes, pero eso no significa que no podamos malinterpretarlo ahora. Las señales de advertencia están todas ahí: la economía en retroceso, el nacionalismo estridente como distracción de la decadencia interna, una élite que mira hacia adentro y que se disputa la división del botín mientras da por sentado su monopolio del poder. ¿Será ésta la perdición de Putin? ¿Quién sabe? Pero el fantasma de Brézhnev está vivo y bien en el Kremlin de Putin.
Escrito por: Susan B. Glasser | En: Foreign Affairs | Traducido por: Noticias de Israel en español